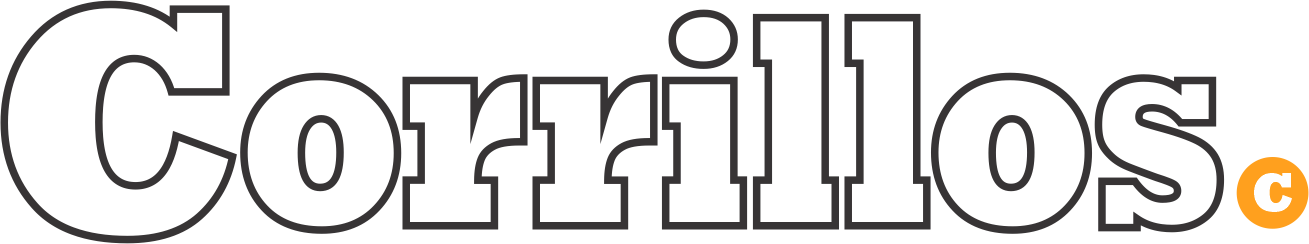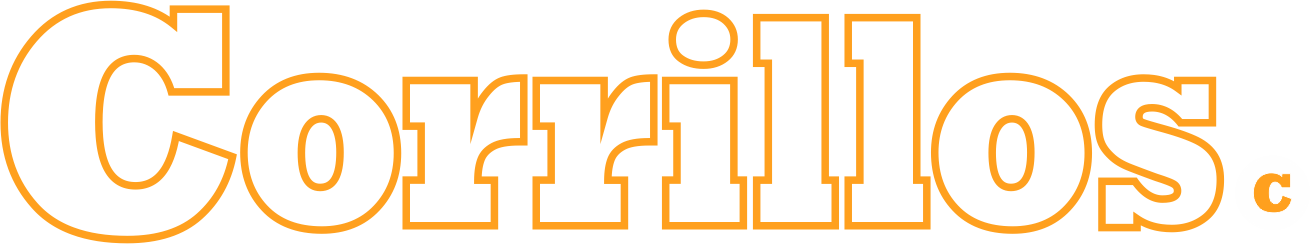Por: Diego Ruiz Thorrens/ Inicialmente, cuando comencé a escribir este artículo, quise hablar acerca de los monstruosos vídeos que circulan en redes sociales y exponen los violentos ataques armados y la masacre que se vive en la zona de la Franja de Gaza. Quise hablar de cómo incluso en el contexto de la guerra, algunos menores son (caso especial, los niños palestinos) para la comunidad internacional ciudadanos de segunda categoría cuyas muertes parecieran no tener dolientes (excepto para padres y familiares, muchos de ellos que han sacrificado, literalmente, sus vidas para permitir que sus hijos vivan). No, no buscaba desconocer ni excluir la violencia que sufren los menores de Israel que han debido enfrentar los ataques de Hamás. Pero sí señalar un hecho que es evidente: sí existe prelación cuando esta no debería existir. Estamos hablando de niños, sin importar su nacionalidad.
Quise hablar de las similitudes que estos hechos tienen con el conflicto armado colombiano y la violencia que cubre muchas regiones de nuestro país; de cómo la violencia margina y excluye a cientos de miles de niños que necesitan de la protección estatal y el acompañamiento social. De cómo este tipo de situación arrastra consigo un completo desinterés en su análisis moral que se repite año tras año, década tras década, donde lo único que los menores, los niños, niñas y adolescentes conocen y les persiguen es el dolor, la tristeza y la muerte.
Por un instante quise irrumpir y aportar mi propio análisis del problema, donde busqué comprender algunos de los ‘porqués’ y las diatribas que emergen del relato de aquellos que impulsan y justifican el conflicto. Quise comprender el silencio de aquellos sectores y países que dicen estar ‘en contra de la barbarie’ cometida en el escenario de la guerra pero que, al mismo tiempo y hasta el momento presente, no han elaborado manifestación fehaciente alguna exigiendo la protección de las vidas de cientos de miles de niños atrapados en medio del conflicto. Quise, quiero y seguiré queriendo entender el aturdidor mutismo de los sectores que se definen como pro-vida, sectores que para este tipo de situaciones plantan el más escalofriante silencio que retumba más como una postura a favor que en contra de los hechos.
Quise centrarme en los problemas que atañen y afectan a muchos niños, niñas y adolescentes de nuestra región, de nuestro país y en muchos rincones del mundo y cómo en esos momentos donde la violencia asesta su más duro golpe y se requiere del acompañamiento social, los menores son dejados o lanzados a su suerte; donde, irónicamente, ningún sector defensor de los niños o pro-vida se asoma. ‘A esos sectores solo le importan aquellos que están por llegar (o que ni siquiera han llegado) que quienes ya están aquí. Es más fácil señalar y juzgar que hacer verdaderamente algo, ¿sí me entiende?’, recuerdo haberle escuchado ya hace varios años a una vendedora de tintos mientras observábamos marchantes de los sectores que dicen defender la vida en todas sus causas.
¿Por qué el cambio de dirección en el tema? Aquí va la explicación: En días pasados mientras me encontraba en una actividad con comunidades ubicadas en el municipio de Piedecuesta, una persona que me escuchó hablando sobre derechos sexuales y reproductivos dirigido a jóvenes y adolescentes me abordó con algunas preguntas: ¿Profesor, usted qué haría en los casos de violencia sexual cometida contra menores en colegios? ¿Ha abordado usted esa problemática? ¿Podría usted orientarme?
En mi rostro tuvo que haberse asomado algún gesto de inquietud o curiosidad. Quizá, de expectativa y así poder entenderlo mejor. Por mi mente pasó hablar sobre las rutas de atención en casos de violencia sexual; de la labor del ICBF y los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes; de la labor de la fiscalía, las secretarias de educación, la defensoría, de la policía de infancia. Debido al poco tiempo y a la premura de la actividad no hubo espacio para contestar sus inquietudes. Sin embargo, sus dudas quedaron grabadas en mi cabeza.
A pocos días de la actividad realizada emergió la siguiente noticia: “Preocupación en un colegio de Piedecuesta por el aumento de casos de presunto acoso sexual.” Seré franco: la noticia no me tomó por sorpresa puesto que esta situación ya había sido denunciado en años anteriores, aunque sí me asombró que la denuncia fuese noticia. Esta es la razón por la cual decidí cambiar de abordaje y hablar de un problema que sigue afectando a los menores desde un contexto más local y cercano.
“Desafortunadamente con uno de los docentes es el primer caso, pero en la institución hay dos casos que se presentado con otros maestros. Uno de ellos se está adelantando en la Fiscalía y no se sabe cuál será el resultado del proceso”, comentó a los medios el personero de Piedecuesta, Freddy Alberto Gómez.
En el 2022, en el caso de violencia sexual ocurrido en el Colegio femenino Marymount de Bogotá, la ministra de educación manifestó que para estos casos: “El protocolo define la ruta de atención para delitos de suma gravedad indicando que estas situaciones deben ser puestas en conocimiento de las autoridades de protección y justicia, y ante estos casos, la institución educativa debe reportar en el sistema de alertas y notificar inmediatamente a la Secretaría de Educación y en el marco del protocolo hacer las denuncias según la competencia a la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y demás instancias competentes y, en paralelo, iniciar los procesos disciplinarios.”
¿Podemos transformar y erradicar este tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes en espacio escolares? ¿Avanzará la denuncia, especialmente cuando finaliza año escolar?
Ojalá pudiese obtener respuestas a éstas y muchas más inquietudes que surgen de una de las más aborrecibles formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes: la violencia sexual. No obstante, los hechos recientes deben impulsarnos a un objetivo que debería ser universal, no temporal ni usado como bandera de proselitismo político o de instrumentalización: la protección de todos, todos los menores, sin importar su lugar de procedencia, su cultura, el credo, el nivel socioeconómico de los padres, etc., sin impulsar mucho menos mecanismos de violencia, venganza o que dejen en los menores mayores heridas o cicatrices emocionales.
¿Podremos algún día lograrlo?
…
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública ESAP – seccional Santander.
X: @DiegoR_Thorrens