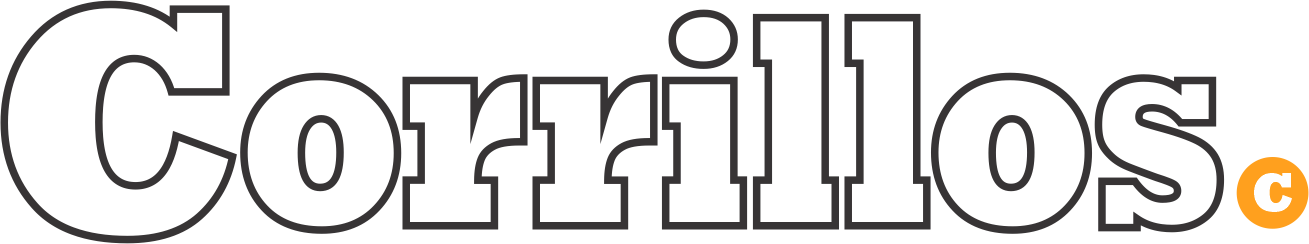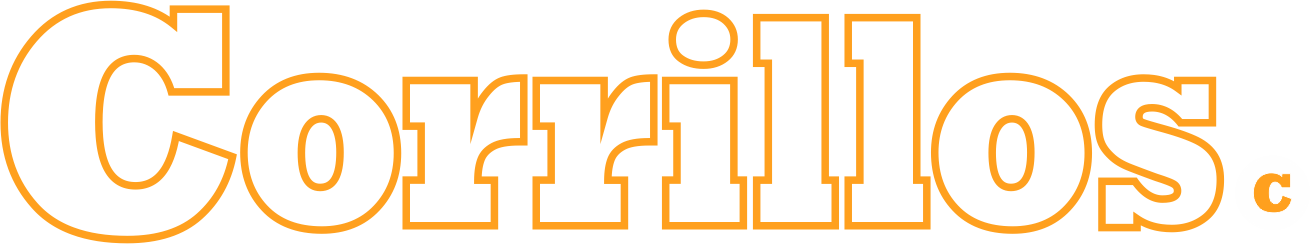«Trágico», otra vez, fue la palabra usada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para describir un nuevo naufragio frente a las costas de Libia. De las 86 personas que iban a bordo de una precaria embarcación para llegar a Europa, fallecieron al menos 61. Entre ellas, se contaban varios niños.
El bote partió de Zuara, una localidad entre Trípoli, la capital del país, y la frontera con Túnez. Aunque el destino exacto se desconoce, la mayoría de barcos que parten de la costa libia busca llegar al sur de Italia, como la isla de Lampedusa, el punto más meridional del país europeo.
El accidente sucedió el sábado 16 de diciembre, pero el mismo titular se repetía en febrero de este año: 73 migrantes desaparecieron en el Mediterráneo. En marzo, otro naufragio se cobró la vida de 30 personas, todos en la costa de Libia. Probablemente, las víctimas pensaron en su momento que habían tenido la suerte de sortear los guardacostas del país, que hasta el 9 de diciembre habían interceptado a más de 15.300 personas que trataban de navegar hasta el sur de Europa.
Pero finalmente, la dura frontera de agua que dibuja el Mediterráneo entre el norte y el sur global siempre termina imponiendo un destino sombrío: los miles de vidas perdidas en el mar son el testigo más doloroso de esto, pero también lo son las vidas de quienes deben retornar a Libia e incluso de quienes llegan a suelo europeo. En el Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre, repasamos los caminos y los obstáculos de quienes se enfrentan a esta ruta migratoria.
Migrar para morir: las víctimas del mar
Son 28.320 las vidas que se han ahogado en el Mediterráneo desde 2014, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, que registra tanto víctimas mortales como personas desaparecidas. Es, de lejos, la ruta migratoria más mortífera de todo el mundo. Este año que ya termina tuvo la cifra más alta desde 2017, con 2.571 muertes y desapariciones hasta el 16 de diciembre.
Los números confirman, además, que la tendencia está en alza. Después de los años más duros, entre 2014 y 2017, la cifra de víctimas se fue reduciendo, lo que indica que el número total de migrantes también. Sin embargo, tras tocar el punto más bajo en 2020, el año en que estalló la pandemia, las muertes y desapariciones han vuelto a crecer. Solo entre 2020 y 2022, cuando se registraron 2.411 víctimas, la cifra aumentó en mil personas.
Pero más allá de las tendencias y las cifras generales, 2023 también será recordado por una de las peores tragedias en el Mediterráneo: el naufragio de una embarcación frente a la costa griega el 14 de junio que transportaba hasta 750 migrantes y refugiados paquistaníes, sirios, egipcios y palestinos, entre otros. Solo se rescató con vida a un centenar de personas.
El barco también había salido de Libia y se dirigía a Italia, pero una avería lo tuvo cinco días en el mar hasta alejarse de su destino. Las versiones encontradas alrededor de cómo volcó el bote, provocando la muerte y la desaparición de más de 600 personas, son quizás el aspecto más doloroso de esta desgracia: varias investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos concluyeron que la actuación temeraria y tardía de los guardacostas griegos fue responsable de agrandar el número de víctimas, en vez de socorrer a quienes permanecían con vida en la embarcación, contradiciendo a los mismos guardacostas y a las autoridades griegas.
Migrar para volver: los retornos obligados a Libia
Pero los guardacostas griegos no son los únicos que han sido señalados de vulnerar los derechos humanos de los migrantes. Encargados de custodiar las aguas territoriales de cada país, sobre los vigilantes libios pesan múltiples denuncias. Varias organizaciones humanitarias han denunciado ataques directos contra sus barcos de rescate. Además, aseguran también que han desoído sus pedidos de ayuda, aunque esta crítica no se limita a los guardacostas libios sino también a los de los países europeos, que saben que rescatar a migrantes en el mar implica tener que llevarlos a su territorio.
Esa es la tarea de los patrulleros libios: interceptar a los migrantes para devolverlos a suelo africano. Durante este año, ese ha sido el destino de más de 15.000 personas, que fueron detenidas por los vigilantes costeros y llevadas luego a centros de asilo. Este trabajo se hace, en parte, gracias al apoyo del Gobierno italiano, que en 2017 firmó un acuerdo con Trípoli para financiar y entrenar a los guardacostas a cambio de frenar el flujo migratorio.

Los centros de asilo en suelo libio también están sujetos a denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y violencias. Un informe de Médicos Sin Fronteras publicado hace una semana detalla condiciones insalubres, agresiones físicas, falta de atención médica, de comida y de agua, así como hacinamiento y trabajos forzados. «La gente estaba totalmente deshumanizada, expuesta cada día a condiciones y tratos crueles y degradantes», explica la publicación.
La liberación de estos centros está sujeta a no volver a intentar migrar. La Agencia contra la Inmigración Ilegal del Gobierno de Unidad nacional libio dejó ir este mismo sábado a 106 migrantes sirios, sudaneses y palestinos bajo esa premisa. Sin embargo, permanecer en suelo libio no es garantía de seguridad: sin protección legal, son vistos como presas fáciles de extorsión.
Según cifras de la OIM, más de 700.000 migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de unas 40 nacionalidades viven en Libia en estas condiciones.
Migrar para llegar: la incertidumbre de Europa
Quedarse en Libia es sinónimo de una vida indigna; cruzar el Mediterráneo puede implicar perder la vida; pero ¿qué sucede con los migrantes que logran llegar a suelo europeo? Italia, el país que es la principal puerta de entrada al resto del continente, pide desde hace años una política clara de redistribución de migrantes y asegura verse sobrepasada por la cantidad de personas que llegan. Sin embargo, por ahora, los acuerdos de reubicación son voluntarios y se pueden suspender.

Alemania, sin ir más lejos, decidió dejar de admitir migrantes llegados de Italia «hasta nuevo aviso» en septiembre a raíz de un desacuerdo político con el gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni en Roma, un ejemplo de cómo los destinos de los migrantes terminan instrumentalizados en los despachos de los líderes europeos.
Recientemente, los gobiernos de los países europeos lograron alcanzar un consenso alrededor del llamado Reglamento de Crisis, que es la última pieza del rompecabezas del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, en negociaciones desde 2020. Este Reglamento de Crisis, al que le falta la luz verde del Parlamento Europeo, prevé que los Estados miembro puedan aplicar medidas más duras en momentos de afluencia migratoria excepcional, como retener a los solicitantes de asilo en la frontera hasta 20 semanas mientras se resuelve su situación, o prolongar de 12 a 20 semanas la retención de los migrantes cuya solicitud haya sido rechazada.
Este pacto ha recibido críticas de varias organizaciones humanitarias, que alertan de que puede aumentar la «instrumentalización de la migración», aumentar los obstáculos para obtener asilo y terminar en grandes centros de detención de personas migrantes.
Una perspectiva que dista de la que, probablemente, empuja a los migrantes a emprender sus viajes y arriesgar sus vidas.