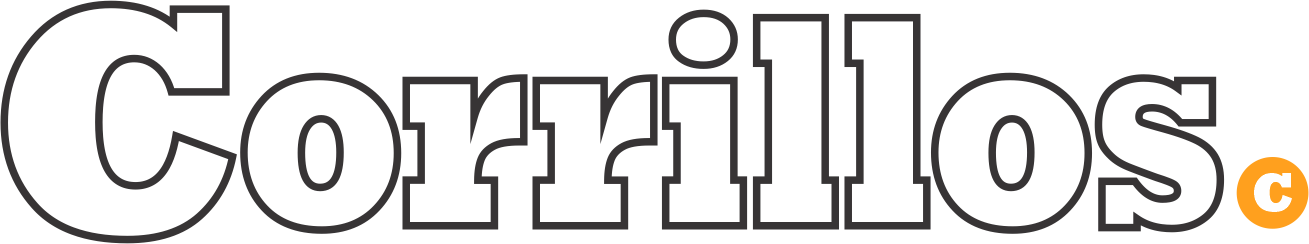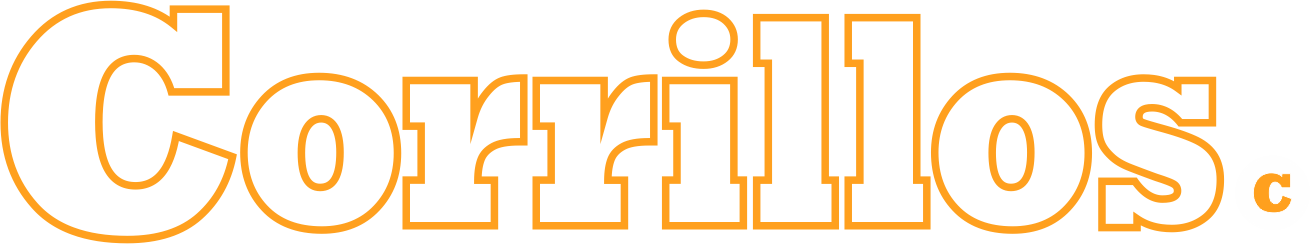Durante el conflicto armado en Colombia, las violencias contra las mujeres se volvieron paisaje. “Nuestros cuerpos fueron utilizados como ese premio de guerra, como ese botín de guerra”, contó Yirley Velasco.
El suyo fue violado y torturado cuando tenía tan solo 14 años, durante la atroz masacre paramilitar en El Salado, en la región de Montes de María. Yirley, ahora defensora de derechos humanos y lideresa feminista, es una de las 1.154 personas –89,5% fueron mujeres– que, entre lágrimas y el dolor de recordar, confiaron a la Comisión de la Verdad sus testimonios de las violencias sexuales que sufrieron en el marco del conflicto.
Mi cuerpo es la verdad: Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado es el nombre que recibió este capítulo del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), que presentó sus conclusiones –tras más de tres años de investigaciones y entrevistas a lo largo del país– el pasado 28 de junio.
“Es muy testimonial […] esperamos que conmueva, que el país se mire ante el espejo y realmente acoja estas verdades de lo que las mujeres están diciendo y planteando”, señaló la comisionada Alejandra Miller, quien dirigió la investigación.
10.864 mujeres confiaron sus testimonios. Luego del análisis, el reconocimiento y el esclarecimiento de las múltiples violencias que estas sufrieron queda una verdad innegable que permea las narraciones recopiladas en casi todos los rincones de la nación andina: “La guerra se exacerbó desproporcionalmente contra las mujeres”.
Y por ello tuvieron que sufrir violaciones y abusos sexuales, amenazas, desplazamientos, acoso, esclavitud sexual, mutilaciones de órganos reproductivos, desaparición, maternidad, abortos forzados o torturas. Por mencionar algo del padecimiento de miles de colombianas, que constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“La guerra se instaló en las mujeres, en sus territorios, en sus hogares, en su cuerpo, dentro de su vientre”, relata el Informe bajo la premisa de que los actores armados “comprendieron rápidamente que controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres, y para esto era necesario controlar su vida y su cuerpo, y romper el tejido social”.
Para llegar a este estudio de género interseccional, la CEV contó con un “equipo de género” y trabajó de la mano de organizaciones feministas que llevan décadas abogando por los derechos de las mujeres colombianas. “Es muy importante que profundicemos en qué les pasó y por qué les pasó lo que les pasó a las mujeres indígenas, negras, campesinas o rurales”, explica Salomé Gómez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión.

Los retos para hallar testimonios fueron grandes y, aseguran, existe un subregistro puesto que muchas mujeres no se reconocen como víctimas de estas violencias debido a la normalización histórica de este tipo de flagelo. “La violencia sexual sigue teniendo una alta estigmatización en Colombia […] todavía seguimos creyendo que la violencia sexual, en muchos casos, es culpa de la víctima. No hay un escenario social de apoyo, de reconocimiento de estas mujeres”, explica Juliana Ospitia, psicóloga de la organización Sisma Mujer.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres y niñas –entre los 12 y los 28 años– representan el 92,5% de las 32.446 víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual, siendo en su mayoría población rural. Pese a estos hechos, no ha sido hasta hace dos semanas que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz de 2016, decidió abrir dos macrocasos enfocados en violencias sexuales y otros crímenes de género.
“Eso es una gran prueba de que aún seguimos creyendo que las realidades que afectan solo a las mujeres es algo que puede esperar, que se puede tratar después”, critica Ospitia.
“Es importante que se analice y se tenga una compresión amplia (…) este macrocaso es la puerta de acceso para muchas mujeres que en los otros casos no podían ser acreditadas”, relató.
Perpetradores y patrones de violencias sexuales
Si bien todos los actores del conflicto armado practicaron diversas formas de violencia sobre las mujeres, la modalidad en la que estas se llevaban a cabo era distinta dependiendo del victimario, del territorio desde dónde se ejercían y del periodo de tiempo. La Comisión halló que las modalidades más recurrentes de violencias sexuales fueron la violación, el acoso sexual y la amenaza de violación.
Los paramilitares
“Pasaban las motosierras sobre las mujeres embarazadas, por la barriga, pa’ cortales los niños, pa’ matarlas a ellas”, relató una mujer indígena a la CEV. El Registro Único de Víctimas señala que al menos 12.497 eventos de violencia sexual fueron perpetrados por grupos paramilitares, cuyas principales modalidades fueron la violación, el acoso, la obligación de presenciar actos sexuales, la desnudez forzada, la esclavitud sexual y la amenaza de violación. Todo ello como estrategia de guerra para inculcar terror contra las comunidades y tener así control territorial.
Otra de las características diferenciadoras de los paramilitares “fue la profunda crueldad y la sevicia que ejercieron contra las mujeres que fueron sus víctimas”, apunta el Informe, seguido del testimonio de un exintegrante del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que relata cómo tras violar, torturar, matar a golpes y descuartizar a una fiscal, se comieron su cuerpo: “Se le partieron los brazos, las piernas, el estómago. Eso eran moretones en la cara. Uno se comía era moretones, entonces uno decía: ¿cómo pudimos matar a una persona así? [Decían:] Usted coma y no pregunte, siga comiendo”.
Según la Comisión, los paramilitares fueron los mayores responsables del desplazamiento forzado de mujeres, especialmente en la región Caribe. En total, de acuerdo con el RUV, 4.025.910 víctimas directas de desplazamiento son mujeres, lo que tuvo un incremento a finales de los años noventa. La mayoría de ellas (44,19%), según el Informe, se fueron del territorio para proteger las vidas de sus hijos/as por amenazas contra sus vidas y las de sus familiares. Además, el 68,53% del total de mujeres víctimas eran campesinas.

La guerrilla
Las guerrillas, por su parte, ejercían las violencias sexuales como una práctica descontrolada y sin castigo dentro del grupo. “Llegó la guerrilla ese domingo y me violó, porque el Ejército había caminado por ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona”, contó Aurora.
Pese a no tratarse de una doctrina ideológica dentro de las FARC-EP, estas violencias sexuales eran ejercidas incluso por altos mandos y se trataba de una práctica aceptada que degradó su lucha ideológica.
“A cada mujer, uno le cogía las piernas, otro un pie, otro el otro pie, el otro la mano y el otro la sujetaba. Decían: ‘Para que les sea facilito y no tengan tanto problema se quedan quietas; si no, a la fuerza’. Me desmayé de tanto llorar, de tanto hacer fuerza, de tanto clamarle a Dios, de pedirle a esa gente que no nos hicieran daño”, contó a la CEV una mujer palenquera.
Las mujeres indígenas no estuvieron exentas de estas violencias sexuales. Muchas veces sus cuerpos eran instrumentalizados para la lucha armada de la guerrilla, otras, simplemente, abusados y violentados. “Pues sí, doctora, ellos me violaron. Ese señor me cogió ahí mismo en el camino, cuando yo venía de la chagra, debajo del montecito”, relató una víctima.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó 127 hechos de violencia sexual contra mujeres indígenas entre 1986 y 2016, el 40,4% atribuibles a las guerrillas; el 28,3% a los paramilitares; el 19,7% a la fuerza pública. De nuevo, existe un subregistro de estos casos.
El desplazamiento forzado, desde el tiempo de la colonia, también violenta con más dureza a las mujeres rurales indígenas, negras y campesinas “puesto que se consideran a sí mismas como parte del territorio”, despojándolas de sus culturas, identidades y saberes ancestrales ligados a la tierra. Además, “la labor de las campesinas por su defensa del territorio y por querer mantener vivo el campo ha convertido a algunas de ellas en objetivo militar”, reza el texto.
La fuerza pública
“Tienen que sacarle la información. Ella tiene que decirles todo, los campamentos, quiénes son, cómo son, dónde están, por dónde se puede llegar y todo eso., intentaron sacarme vivo a mi hijo y me dejaron muerta (…) Me cortaron con un bisturí. Tengo las marcas en mi cuerpo; son como las miradas para recordar todas estas cosas, pero yo creo que esas marcas son las que me hacen fuerte cada día”, contó Andrea.
Pese a que la Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional no constan como los principales perpetradores de las violencias sexuales contra las mujeres, sí ejercieron este tipo de violencias. De acuerdo a la CEV, estos hechos ocurrían con mayor frecuencia en los territorios controlados por las guerrillas, en clave política, se trataba de una victimización contra mujeres “enemigas”.
También se incrementaron esas violencias entre 2005 y 2010, en el contexto del Plan de Seguridad Democrático.
“La Comisión de la Verdad corroboró que el Estado ha sido responsable de agresiones a mujeres en el contexto de la guerra, tanto por las acciones de algunos de sus agentes en zonas de conflicto, como al permitir la desprotección que puso a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad”, apunta el Informe Final.
Violencias reproductivas, otro tipo de flagelo
Organizaciones feministas del país llevan años visibilizando este tipo de violencia que, si bien no es ajena a la violencia sexual constituye, según ellas, otro tipo de agresión y debe ser reconocida como tal. Desde la organización ‘Women’s Link’ y a raíz del Caso Elena, una niña reclutada como combatiente que fue obligada a consumir anticonceptivos y a abortar dentro de las filas de las FARC, instaron a la CEV a reconocer este flagelo de forma diferenciada.
“Nos dimos cuenta que su caso era emblemático, porque representaba lo que muchas mujeres y niñas habían sufrido al interior de las filas y decidimos que era muy importante visibilizar esta cuestión ante los órganos de justicia”, apunta María Cecilia Ibañez, abogada de la organización.
Desde ‘Women’s Link’ recomendaron a la CEV la creación de esta nueva categoría aparte a la violencia sexual “precisamente porque los daños en los cuerpos de las mujeres y en los proyectos de vida de las mujeres son distintos a los daños que genera la violencia sexual”.
El aborto forzado en condiciones inseguras; el embarazo y la maternidad forzada; o el uso obligatorio de anticonceptivos tiene unas afectaciones sobre la salud de las mujeres a corto y largo plazo, pero también sobre sus proyectos de vida.
“Este tipo de violencia está muy invisibilizada tanto en órganos del Estado como académicos”, critica la abogada.
La Comisión encontró que las violencias sexuales y reproductivas se agudizaron entre los años 1996 y 2007, cuando la guerra estaba más candente. «En situaciones de confrontación intensa, los abortos forzados se convirtieron en estrategia para alcanzar una ventaja militar del grupo armado, sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que esto implicaba para las mujeres”, señalan.
Las FARC “impusieron en algunos de sus bloques el aborto a las combatientes, mientras que la anticoncepción era obligatoria en todas sus filas”, algo que no ha sido reconocido por los altos mandos
Los paramilitares también instrumentalizaron el cuerpo de las mujeres para su beneficio. “En un ambiente de terror generalizado como el que impusieron los paramilitares, las violencias reproductivas anularon la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Son expresiones de poder y de horror que dejaron marcas en su vida y en la libre elección de ser madres”, apunta la CEV.
Entre los hallazgos está también las violencias y violaciones a los derechos de las mujeres en situación de prostitución. “En la prostitución, para ellos, somos una mierda; somos putas, somos lo peor”, contó Silvia. Los actores armados, según la entidad, “estigmatizaron, amenazaron, hostigaron y cometieron otros hechos victimizantes”, además de ser esclavizadas sexualmente “exponiendo una doble moral de los grupos”.

Responsabilidades y recomendaciones
La principal conclusión de la Comisión esclarece que todos los actores del conflicto participaron y ejercieron violencias sexuales sobre las mujeres y que sus afectaciones perturbaron la vida, el cuerpo y la salud mental de las víctimas a lo largo del tiempo, incluso hasta hoy en día.
El silenciamiento de una sociedad patriarcal ayudó a la perpetuación de estas violencias sistemáticas y endémicas. Otro factor de persistencia fue la escasa presencia de las instituciones civiles del estado en aquellos lugares donde el conflicto estaba más agudizado. “Todo ello, sin que el Estado hiciera lo suficiente para garantizar la protección de las mujeres o su atención”, apunta el Informe. Esto ayuda a explicar las condiciones, dinámicas y patrones de las violencias sexuales en la guerra, interseccionales a otros actores como la discriminación, la exclusión y el racismo.
Por ello, la Comisión de la Verdad realizó una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado como a la sociedad colombiana, como el avance hacia la igualdad de género mediante políticas públicas y la consolidación de las instituciones garantes de los derechos de las mujeres; la modificación del artículo 3 del Código Penal Militar, para reconocer que la violencia sexual no es un supuesto delito relacionado con el servicio; una reforma integral de la Justicia; potenciar la autonomía de las mujeres así como una reparación integral a las mujeres víctimas del conflicto u otras recomendaciones orientadas a transformaciones culturales y de convivencia, como la educación en igualdad de género.

La nota positiva del Informe, pese a la barbarie a la que aún hoy en día son sometidas miles de colombianas que todavía viven en zonas de conflicto, lo pone la comisionada Miller: “Uno de los hallazgos más importantes es que hemos considerado después de tanta escucha, que las mujeres realmente son el activo social del cambio, de la transformación de este país. (…) Colombia hubiera sido peor sin que las mujeres hubieran hecho lo que hicieron para defender los territorios, para proteger la vida, para quitar a sus hijos de la guerra”.
“Yo creo en la reconciliación, creo que desde ahí podemos hacer la paz”, concluye Yirley Velasco: “La verdad es muy fuerte, muy dura, pero también es sanadora”. Y desde ahí, desde los relatos ahora visibles de las víctimas, Colombia avanza hacia la paz.