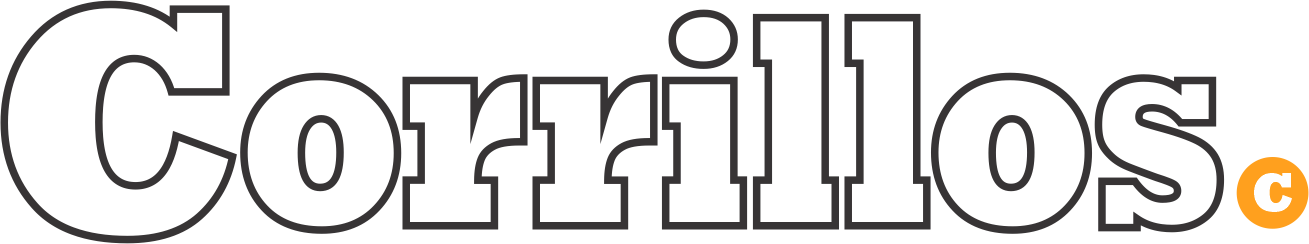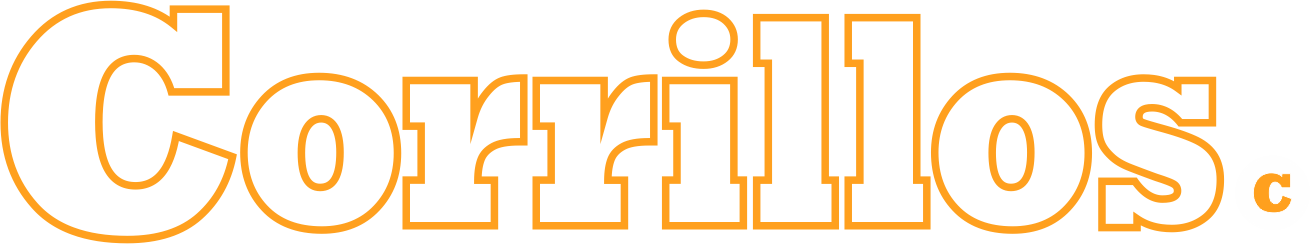Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ Hoy, el país enfrenta una realidad social y política que refleja cómo el sueño de una sociedad justa ha sido eclipsado por el afán de control y riqueza de actores ilegales.
En las décadas de 1960 y 1970, Colombia vio surgir movimientos guerrilleros inspirados en ideologías marxistas-leninistas que prometían una transformación social. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nacieron en un contexto de desigualdad social extrema y exclusión política. Su lucha, aunque violenta, buscaba una redistribución de la tierra y el establecimiento de un modelo económico más equitativo.
Sin embargo, con el paso de los años, la intromisión del narcotráfico comenzó a erosionar los ideales revolucionarios. A medida que los grupos guerrilleros se financiaron con el comercio de cocaína, su narrativa de justicia social quedó contaminada por los intereses lucrativos del mercado de las drogas. La lucha dejó de ser contra las élites para convertirse en una disputa por rutas, territorios y control del negocio ilícito.
El siglo XXI trajo consigo nuevas esperanzas, especialmente con los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc. Aunque el proceso marcó el fin de una de las guerrillas más antiguas del mundo, la violencia no desapareció. Por el contrario, se transformó.
El vacío dejado por las Farc en las zonas rurales fue llenado rápidamente por grupos disidentes, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que reactivó su protagonismo. Estas organizaciones, lejos de enarbolar banderas ideológicas, se enfocan en el control de cultivos ilícitos, la minería ilegal y las rutas de tráfico. El narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia, pero ahora opera bajo la excusa de las mismas desigualdades que dieron origen a los conflictos del pasado.
Detrás de esta nueva ola de violencia está la persistente falta de presencia del Estado en vastas regiones del país. Las zonas rurales, donde se concentra gran parte de la población vulnerable, siguen padeciendo la ausencia de servicios básicos como salud, educación y acceso a la justicia. En estas áreas, las comunidades dependen de los actores armados para resolver disputas, garantizar la seguridad o incluso suplir necesidades mínimas.
La brecha entre el centro y la periferia es alarmante. Mientras las grandes ciudades experimentan crecimiento económico y modernización, las zonas más afectadas por la violencia permanecen en el abandono. Esta desigualdad no solo alimenta el resentimiento social, sino que también proporciona el caldo de cultivo ideal para que los grupos armados recluten nuevos integrantes y perpetúen el ciclo de violencia.
A pesar del sombrío panorama, hay razones para la esperanza. Organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas y grupos indígenas han demostrado una capacidad de resistencia admirable. La juventud también juega un papel crucial en la lucha por un país más justo y equitativo.
El reto principal para Colombia radica en construir un Estado fuerte que haga presencia real en todos los rincones del país. Esto implica no solo fortalecer la seguridad, sino también garantizar derechos fundamentales como educación, salud y oportunidades laborales. La paz duradera no se logrará solo con acuerdos entre élites políticas y grupos armados; se necesita una transformación estructural que aborde las causas profundas de la desigualdad y el abandono estatal.
En un momento en que la violencia se ha despojado de cualquier fachada ideológica, el camino hacia la reconciliación requiere un compromiso colectivo. Solo así Colombia podrá romper el ciclo de violencia y construir un futuro donde la paz no sea solo un sueño, sino una realidad tangible para todos sus habitantes.
…
*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.