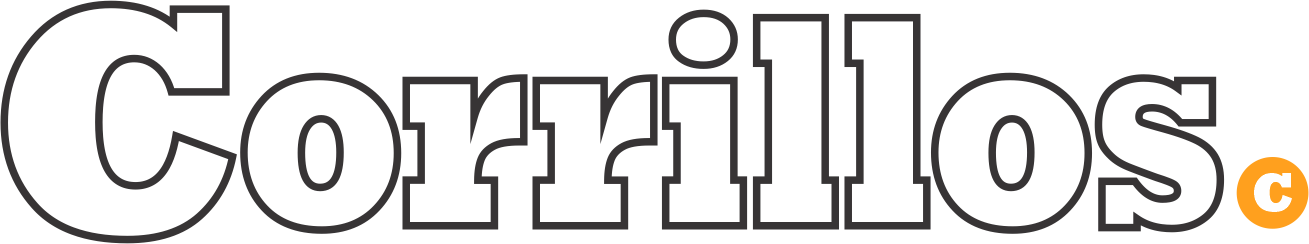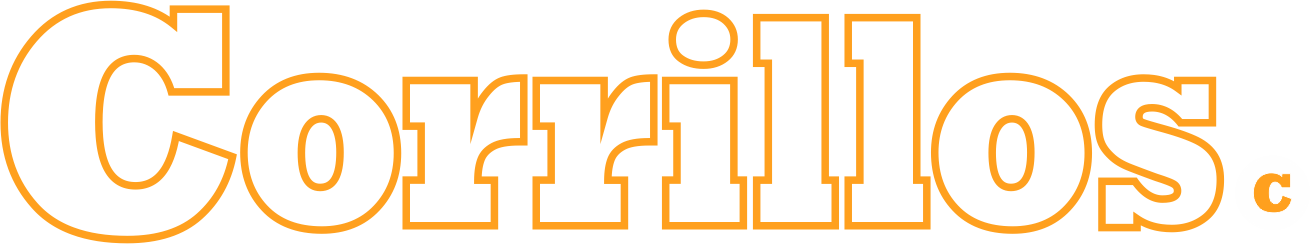Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Desde la promulgación de la Constitución, quedó consagrado el ambiente sano y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones ambientales, como normas de superior jerarquía.
Este mandato constitucional ha sido desarrollado a lo largo de las últimas tres décadas a través de sentencias de la Corte Constitucional que precisaron qué es la participación ciudadana ambiental y cómo garantizarles a todos, sin excepción alguna, el ejercicio de este derecho, catalogado como fundamental, para incidir en la toma de decisiones de política pública.
El fallo más importante que se ha producido hasta hoy en esta materia es, indudablemente, la Sentencia T-361 de 2017; pues en ella la Corte fijó el alcance de este derecho, los elementos que lo componen y el procedimiento a seguir para hacerlo efectivo, especialmente cuando el Estado pretende tomar decisiones que afectan el uso de la tierra o el ejercicio de actividades económicas lícitas, por las consecuencias que tienen tales determinaciones sobre quienes las realizan o habitan en el territorio.
La decisión fue de tal trascendencia que, de inmediato, otros despachos judiciales aplicaron estas mismas premisas tomando la sentencia como precedente jurisprudencial; de igual manera, organismos internacionales como la ONU y CEPAL consideran esta sentencia y los efectos producidos por ella, como ejemplo de cumplimiento exitoso del Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible (ODS) contenido en la Agenda 2030[1], que promueve la reducción de las desigualdades, a través de la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, situación económica, discapacidad o cualquier otra condición que las diferencie de otras.
Bajo tales premisas, queda absolutamente claro que la participación ciudadana es requisito para la toma de decisiones ambientales; que debe ser previa, amplia, consciente, deliberativa, responsable y eficaz, abordada desde una perspectiva local, mediante convocatorias amplias y en espacios abiertos que brinden igualdad de oportunidades, pero además, ser “efectiva y eficaz”, lo que implica dar información clara, precisa y oportuna, dialogar con la población, permitir que la ciudadanía reflexione, manifieste libremente su posición y presente propuestas que sean escuchadas y atendidas por el Gobierno, hasta que Estado y participantes logren alcanzar el consenso razonado, para evitar o conjurar conflictos.
Uno de los requisitos básicos para reducir la desigualdad es abrir mejores escenarios de participación ciudadana en los procesos de reforma normativa y en las decisiones de política que el Estado promueve y adopta año a año.
El Ministerio de Ambiente ha publicado en su página web[2] una enorme agenda regulatoria, en la que se propone durante 2024 expedir al más de 40 nuevas normas ambientales que van a tener importantes efectos para los ciudadanos.
Algunos ejemplos de ello son: la reglamentación de las determinantes ambientales que inciden en los planes de ordenamiento territorial; la reforma al régimen de licenciamiento ambiental, pero en especial frente a proyectos de generación de energía con fuentes renovables; la reforma a los trámites para el desarrollo de proyectos de adecuación hidráulica; la creación de un régimen para el aprovechamiento de las aguas marinas; la modificación de las normas sobre importación y exportación de productos forestales maderables, no maderables y de la flora silvestre, así como del trámite de los contratos de acceso a recursos genéticos; la designación del lago de Tota como humedal Ramsar; reformas a las normas sobre gestión integral de residuos peligrosos, calidad del aire, movimientos transfronterizos de residuos no peligrosos, pasivos ambientales por suelos contaminados, tasa retributiva por vertimientos y ajustes al régimen sancionatorio ambiental.
Pero la agenda no para allí; se pretende reglamentar también el Registro Nacional de Zonas Deforestadas, aspectos del Convenio de Biodiversidad, el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y el programa sobre el Hombre y la Biosfera – MAB; modificar el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, el mercado de carbono, el Consejo Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA, las transacciones internacionales de resultados de mitigación, y las salvaguardas sociales y ambientales en las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero.
En relación con la organización administrativa, se quiere reglamentar los Consejos de Agua creados en el Plan Nacional de Desarrollo, la gestión de ecosistemas compartidos, modificar la elección de los representantes del sector privado y la conformación del Consejo Directivo de las CAR; el Plan de Gestión Ambiental Regional de las corporaciones, la coordinación y articulación de las entidades del SINA, el funcionamiento de los territorios indígenas y la creación de una subcuenta indígena en Fondo para la Vida, entre otros.
Lo anterior, sin contar otros proyectos que no se incluyen en la agenda pero que están en curso y son de trascendencia, como la reforma al Código de Minas y la creación de nuevas y más reservas de recursos naturales renovables temporales, en acatamiento del cuestionado Decreto 044 de 2024.
Semejantes ajustes de política y normatividad no pueden realizarse válidamente bajo el obsoleto sistema de publicar el proyecto en la página web de la entidad por 15 días, y a veces por menos, para que la ciudadanía, lo busque, lo baje, lo estudie, determine si es de su interés, lo entienda por su cuenta y si tiene verdadera vocación de participación, se avenga a escribir y radicar observaciones dentro del plazo impuesto por la entidad.
No señores; la protección constitucional del derecho a la participación, las sentencias que lo desarrollan y amparan, el principio 10 de los ODS y ahora el Acuerdo de Escazú aprobado por Ley 2273 de 2022, todos ellos promovidos y avalados por el Estado colombiano, por la ONU y CEPAL, exigen mayores y mejores garantías de participación ciudadana.
Este Gobierno que se autodefine como democrático, pluralista y participativo, y que fomenta la gobernanza de los territorios, está en la obligación de modificar esta mala práctica y garantizar que las reformas normativas sean construidas a través del diálogo con la comunidad, no solo con sus amigos, y siempre en la búsqueda del consenso razonado.
Pero también hay un mensaje para la ciudadanía; y es un llamado a despertar, sacudirse y actuar, pues de nada sirve que se exijan espacios para la participación, si la gente no se hace presente en ellos, con el ánimo de estudiar, entender, reflexionar, evidenciar la lesividad de las normas, expresarse con vehemencia y ser propositivos.
Recuerden: el derecho a la participación es de doble vía y lleva inmerso el derecho a no participar, es decir a renunciar a él; por ello, la pasividad comunitaria convalida la decisión estatal. Hoy más que nunca necesitamos del liderazgo ciudadano para incidir en las decisiones de política pública y defender las instituciones democráticas. Así es que, ¡asumamos el reto y adelante!
PD: Muy lamentables las denuncias de acoso sexual contra el delegado del Presidente de la República por una candidata a la dirección de la CAS y de fraude procesal en la elección de representantes del sector privado al consejo directivo de la entidad. ¡Ojalá se investigue!
…
*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
Correo: glorialu.alvarez@gmail.com
LinkedIn: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
X antes Twitter: @GloriaA58898260
Facebook (fanpage): Gloria Lucía Álvarez
Instagram: glorialuciaalvarezpinzon
TikTok: @glorialu923
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
…