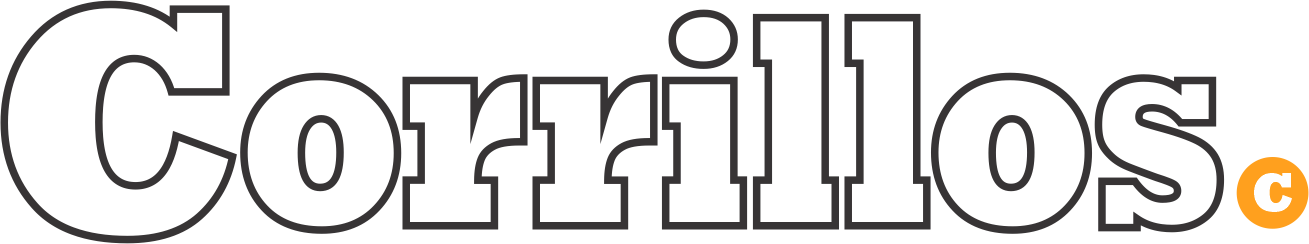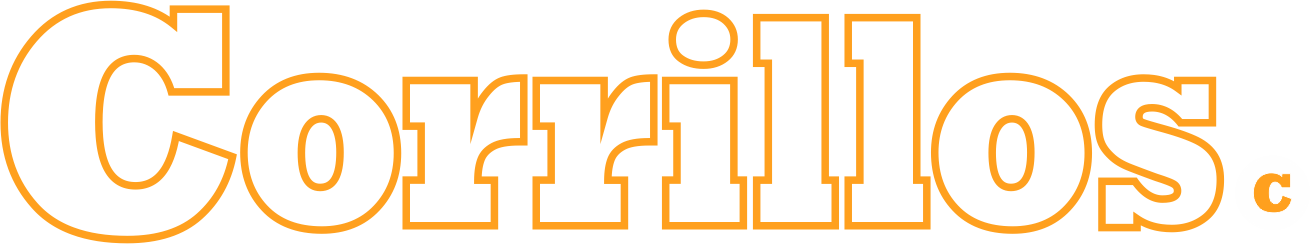Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ Entre el 22 y el 24 de abril del presente año, se celebrará en Santiago de Chile la tercera conferencia de las partes (COP-3) del Acuerdo de Escazú, este instrumento internacional promovido por CEPAL para ser aplicado en América Latina y el Caribe, que regula tres aspectos de vital importancia en materia ambiental como son, el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, pero que además se constituye en el primer tratado internacional que busca proteger a todos aquellos que realizamos labores de defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Por tal razón, resulta oportuno analizar cuál es el alcance detallado y la situación actual de este importante y polémico instrumento normativo ambiental, que el expresidente Duque se negó a aprobar, pero que al inicio del actual Gobierno fue promulgado a través de la Ley 2273 de 2022 y que desde el 5 de diciembre de ese mismo año se encuentra en estudio ante la Corte Constitucional, donde se revisan básicamente dos aspectos de constitucionalidad: de una parte, el cumplimiento de requisitos legales y de otra, si para su aprobación como ley colombiana era necesario o no surtir el proceso de consulta previa con las minorías étnicas.
El Acuerdo de Escazú fue firmado internacionalmente el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021; en su primera reunión celebrada en abril de 2022, la COP-1 reafirmó que el acuerdo contiene una herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano a las presentes y futuras generaciones; en la COP-2 realizada en abril de 2023, se hizo un llamado a profundizar su implementación a nivel nacional; y para la COP-3, próxima a celebrarse, se espera conocer los informes del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento, y que se definan los planes nacionales de implementación.
Este acuerdo es fundamental para garantizar la participación en los asuntos públicos consagrada como derecho fundamental en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 1, 2, 40 y 79 de nuestra Constitución, pero particularmente da herramientas para ejercer este importante derecho en las decisiones ambientales que cada vez se ve más claro, son determinaciones de tipo político.
A través de principios como igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, entre otros, este acuerdo internacional busca regular y dar garantías a todas las personas para ejercer derechos que hoy en día se entienden como básicos en un estado democrático cuando se tratan asuntos ambientales, como son el conocimiento efectivo, la intervención en las decisiones y el acceso a la justicia.
Con la firma y promulgación de este tratado como ley nacional, Colombia ha adquirido el compromiso de permitir que todas las personas, sin distinciones políticas o de cualquier otra índole, puedan intervenir activamente en todas las actuaciones que adelante cualquier autoridad del Estado, pero en especial quienes funjan como autoridades ambientales y o traten asuntos de tipo ambiental, lo que incluye, por supuesto, la expedición de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, normas y reglamentos, determinaciones en materia de ordenamiento del territorio – como la declaratoria de áreas de conservación ambiental –, trámites de licenciamiento ambiental, así como cualquier otra actividad que se relacione con el entorno.
Para que la participación ciudadana pueda considerarse hoy en día como un derecho efectivamente garantizado, es necesario que las autoridades demuestren que sus decisiones han sido tomadas con el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: a) Que se le ha proporcionado a la ciudadanía información clara, oportuna y comprensible respecto a lo que se pretende decidir, a través de medios apropiados y plazos razonables; b) Que la información entregada ha incluido como mínimo, el tipo de decisión a tomar, la autoridad responsable y las demás autoridades públicas involucradas en la decisión, y el procedimiento previsto de comienzo a fin por el cual se hizo efectiva la participación de la ciudadanía; c) Que se permitió la participación desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones; d) Que el proceso fue adaptado a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género de las comunidades que resultan interesadas; e) Que se dieron plazos adecuados para presentar observaciones por medios apropiados; y quizás lo más importante, f) Que las observaciones y aportes legítimos de la comunidad fueron considerados y tenidos en cuenta por la autoridad al momento de tomar la decisión, es decir que incidieron de manera efectiva en ella.
Tales condicionamientos exigen al Congreso de la república, al Gobierno, a los órganos de justicia y a todos aquellos funcionarios públicos que ejercen autoridad ambiental, un profundo cambio en su forma de actuar, toda vez que ha quedado proscrita la imposición de las decisiones por la simple voluntad soberana de los mandatarios y ha sido reemplazada por una construcción colectiva de las determinaciones a través de acuerdos, algo que la Corte Constitucional llama “el consenso razonado”, situación que, por supuesto, hace mucho más difícil tomar decisiones pero que asegura mayor legitimidad y eficacia.
Después de la promulgación de la Ley 2273 de 2022, el Gobierno muy acucioso anunció la implementación de una hoja de ruta para su efectiva implementación, mediante la expedición de una política de manejo de la información ambiental, una estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, la ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales, el apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y un sistema robusto de información sobre conflictividad socioambiental, agenda que, por supuesto, requiere también ser construida colectivamente.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado un solo paso en tal sentido y pareciera como si se hubiese perdido por completo el entusiasmo de implementar el acuerdo internacional para dar a la ciudadanía amplias garantías para la participación.
El desencanto que muestra el actual Gobierno por el Acuerdo de Escazú, se explica en la enorme desaprobación que hoy se expresa en las calles hacia las actuaciones del primer mandatario y de los funcionarios de su gabinete, así como en el temor que tienen en la Casa de Nariño de que la ciudadanía termine desaprobando masivamente los deseos de reformarlo todo bajo el argumento del cambio climático.
El derecho a la participación, que fue ampliamente reclamado en campaña, ahora desde la visión gubernamental parece que resulta incómodo y engorroso.
Este repentino giro en la posición del “Gobierno del Cambio” hace necesario que la Corte Constitucional se pronuncie prontamente sobre su exequibilidad y fije lineamientos para su implementación, y que en la COP-3 se haga un llamado para que los países suscriptores del acuerdo, pero en especial el nuestro, cumplan efectivamente y de manera inmediata sus mandatos, que resultan esenciales para todos aquellos que quieran expresar libremente su pensamiento, pero especialmente para quienes ejercen oposición, sin importar la corriente política que rija el destino del país.
…
*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
Correo: glorialu.alvarez@gmail.com
LinkedIn: Gloria Lucía Álvarez Pinzón
X antes Twitter: @GloriaA58898260
Facebook (fanpage): Gloria Lucía Álvarez
Instagram: glorialuciaalvarezpinzon
TikTok: @glorialu923