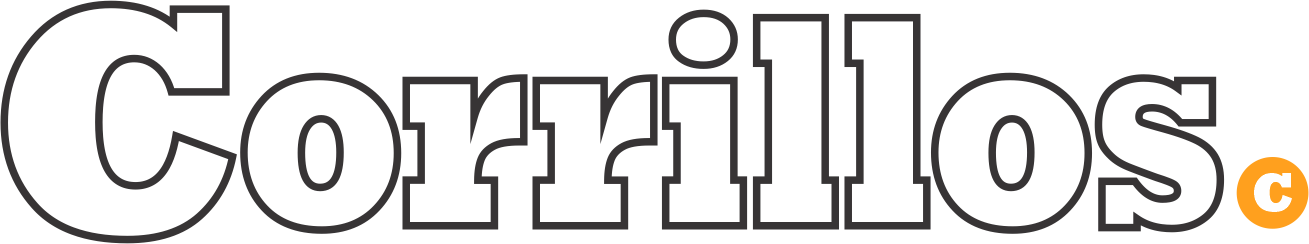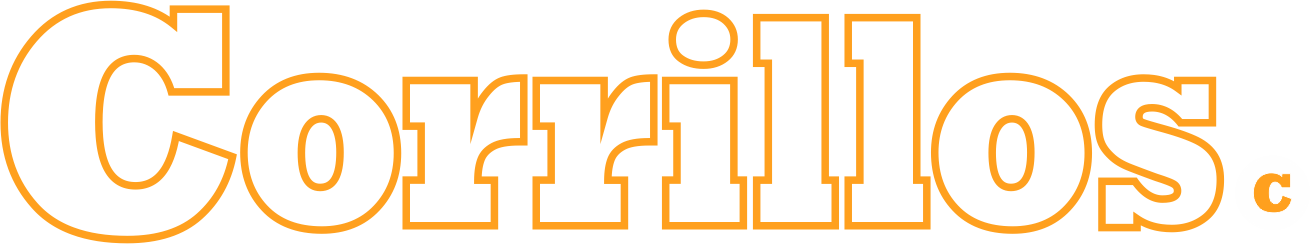Por: María Isabel Ballesteros/ El lenguaje es una de las competencias más excepcionales y distintivas de nuestra especie, que surge de las partes más sofisticadas del cerebro y que nos ha permitido avanzar hasta donde estamos ahora, creando con palabras nuestras relaciones, designando y dando forma a lo que nos rodea y causando un efecto con lo que decimos a otros o hacia nosotros mismos.
Desde tiempos bíblicos se ha considerado que las palabras no solo pueden desencadenar la vida o la muerte, sino también dar bienestar en el alma y salud al cuerpo, dada su capacidad de sanar o destruir, además de implicar tal nivel de responsabilidad personal, que sobre todo lo dicho, por simple que parezca, se nos asegura una compensación, que puede ser positiva o negativa de acuerdo a la utilización de las mismas.
Hacia los años 70, apareció una serie de técnicas llamadas Programación Neurolingüística (PNL) que reenganchó el concepto del poder de las palabras y aunque el mundo de la academia la considera una pseudociencia, por carecer de respaldo teórico, lo cierto es que se recurre a la PNL, dentro del campo educativo, muchos psicoterapeutas la utilizan para tratar a sus pacientes y las empresas más competitivas las incluyen para desarrollar el potencial del recurso humano y adaptar los equipos de trabajo a los actuales tiempos de constante cambio.
Ahora bien: estamos en una era donde cada quien piensa y dice lo que le parece correcto e incluso las malas palabras son algo muy normal y de moda, usadas abiertamente por todo tipo de personas que las consideran falsamente “liberadoras” pero que en realidad surgen de la zona más primitiva, en los ganglios basales del cerebro, relacionada con los impulsos y esa faceta animal que aún nos queda, como anota el profesor Benjamin K. Bergen, investigador en ciencias de lingüística cognitiva y de temas relacionados con el lenguaje maldiciente.
Al observar los medios tradicionales igualmente nos encontramos con tal grado de despreocupación en el uso de las palabras, que incluso el “pitido de censura” se ha ido eliminando de muchas producciones audiovisuales y el mismo desenfado lo vemos en medios escritos. En las redes sociales el escenario es igualmente preocupante, no solo porque los usuarios difícilmente sostienen discusiones argumentativas y libres de lenguaje ofensivo, sino porque muchas personas, especialmente las más jóvenes, pasan más tiempo allí que en la vida real.
Aunque ignorar cualquier agresión es la mejor actitud, evitar responder en caliente o retirarnos de aquellos foros virtuales o grupos de chat que no edifican, es una medida saludable, pues lo queramos o no, las palabras siempre nos generan algún nivel de afectación y aunque pueda ser cierto que “se las lleva el viento”, muchas de estas expresiones pueden quedar enganchadas en la mente para luego direccionar nuestras decisiones.
Todos queremos felicidad, salud, paz o abundancia, pero muchas veces declaramos todo lo contrario y la consecuencia en nosotros mismos es que por ello, muchos de nuestros anhelos, por profundos que sean, no llegan a cumplirse jamás. En el caso de que las palabras negativas sean para los demás, podemos afectarlos e incluso dejar en ellos una marca, dependiendo de su inteligencia y madurez emocional, pero eso es algo que nunca es posible calcular, especialmente, cuando nos dirigimos a un público heterogéneo.
Es más, aunque la sinceridad es un gran valor, al expresarnos sin mayor tacto sobre determinados temas podemos llegar a lastimar a muchas personas o a quebrar sus sueños. Por ello, la prudencia, en un mundo de tantas y nuevas libertades, es justamente la mejor muestra de respeto, no solo por la vida, sino también por la libertad de los demás.
En el 2001, el Dr. Roy F. Baumeister, catedrático de la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, descubrió que las personas están programadas para prestar mayor atención a los comentarios y palabras negativas, las cuales causan más impacto, que las expresiones positivas. A este fenómeno psicológico se le conoce como sesgo de negatividad, por ello, si un empleado todo el tiempo habla mal de su empresa, no solamente será menos productivo por su descontento, sino que puede contagiar a sus compañeros, creando un mal clima laboral. Una esposa que todo el tiempo se expresa en los peores términos de su compañero, lo aborrecerá cada vez más y no solo será más infeliz, sino que también afecta las relaciones de su esposo con sus hijos.
La vida no es ideal y tampoco podemos mantener al margen la frustración, pero cuando usamos con mayor frecuencia palabras positivas no solo nos automotivamos, sino que ejercemos esa misma influencia en los demás, liberando miedos, malos hábitos, empezando a ganar confianza en nosotros mismos y relacionándonos con más armonía con el entorno, permitiendo que las cosas fluyan mejor y llegando, incluso, a curarnos de muchas enfermedades.
Así como hemos ido creando espacios simbólicos o reales para defender muchas causas, deberíamos igualmente abrirle lugar al verbo positivo y al tono amable, dándole con ello un espacio a la misericordia. Si lográsemos crear el hábito, dedicando al menos unos minutos diarios o un día a la semana, solo para bendecir, incluso a nuestros opuestos, estoy segura que algo muy grande se desencadenaría entre nosotros.
No busco, con todo este argumento, cambiarlos o que ustedes me crean, sino que simplemente se den la oportunidad, con su propia práctica, de comprobar la sanidad y el gozo que producen las palabras amables y su increíble beneficio físico y emocional, que finalmente pueden llevarnos a lo más alto de la vida misma, pues tal evolución interior puede transformarnos tanto, que cambiará para bien todo aquello que antes no soportábamos.
*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad
Twitter: @Maisaballestero
Instagram: @Maisaballesteros
Fan page: Facebook.com@Maisaballesteros