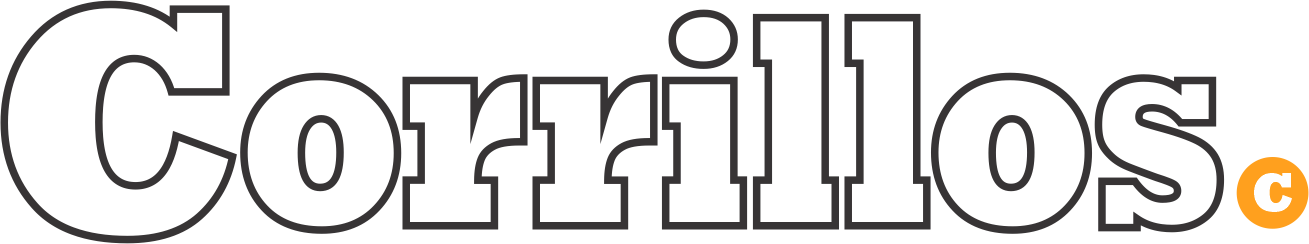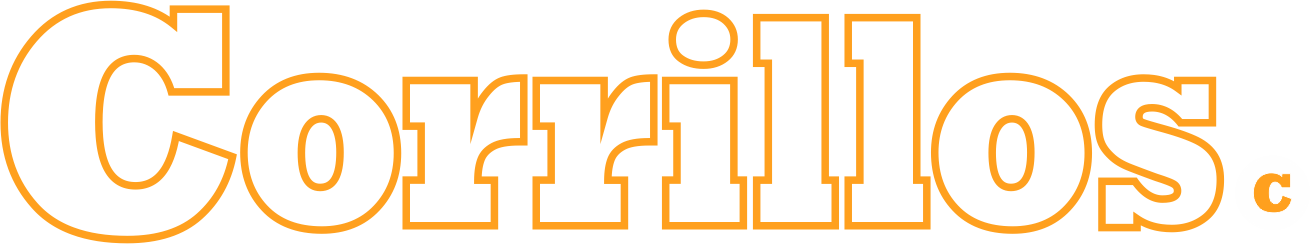Calles inundadas de reclamos, hospitales saturados por pacientes con Covid-19, campos manchados de masacres y fronteras atravesadas por miles de migrantes. El mandato del presidente colombiano, Iván Duque, estuvo marcado por retos, a grandes rasgos.
Cuatro años en los que el estallido social, la pandemia y la implementación de los Acuerdos de Paz pusieron a prueba la capacidad del mandatario de llevar las riendas de Colombia.
Según los expertos, algunas de las medidas fueron insuficientes. Por lo que el nuevo líder del Ejecutivo deberá asumir importantes asuntos pendientes en materia económica y de construcción de paz.

Los pedidos desatentidos a la juventud
Ocurrió poco más de un año después de su llegada a la Presidencia. En noviembre de 2019 las calles del país se llenaron de reclamos hacia el Gobierno de Iván Duque. La juventud colombiana pedía la implementación de los Acuerdos de Paz y manifestaba su descontento frente a las medidas adoptadas por el mandatario, sobre todo en materia de educación.
Según la ONG ‘Temblores’, ese primer atisbo del descontento social se vio envuelto en un pico de violencia policial, con una de las víctimas mortales más recordadas durante los episodios más represivos de la Fuerza Pública: el joven Dylan Cruz, de 18 años.
Alejandro Lanz, el director de la organización, afirma que: “Ahí publicamos nuestro informe «Silencio Oficial» en donde documentamos 34 homicidios”.
El Paro Nacional, conocido como el “21N”, fue solo un indicio de lo que serían las protestas que estallaron en abril de 2021, en el marco de la pandemia de Covid-19.
Los nuevos pedidos de la ciudadanía respondían a una reforma tributaria propuesta por el Gobierno que, dentro de sus puntos más controvertidos, contemplaba la aplicación del impuesto sobre la renta a las personas que ganaran más de 663 dólares al mes, así como la subida de impuestos sobre varios productos de la canasta familiar.
Las nuevas manifestaciones, mucho más masivas y que se prolongaron durante meses, se enfrentaron a una represión policial que también aumentó sus dimensiones.
Según reportó ‘Temblores’, esta dejó 5.340 casos de violencia policial, 40 casos violencia homicida, 35 casos de violencia sexual y 103 casos de violencias oculares cometidos presuntamente por la Fuerza Pública.
“Eso fue lo que vivimos durante tres meses: una respuesta del Gobierno muy violenta, una criminalización de la protesta social, una estigmatización y una construcción de este nuevo enemigo interno, ya acabadas las FARC, firmado este proceso de paz con el Gobierno, un nuevo enemigo necesario para poder mantener esta política del miedo”, asegura Lanz.
Múltiples ONG y organismos internacionales condenaron la represión policial durante el mandato de Duque. Pero a pesar de esos llamados, hay otro punto que preocupa: la impunidad.
A un año del estallido social, la Fiscalía colombiana asegura que hubo 29 asesinatos, una cifra que dista de la que ofrece ‘Temblores’. Solo tres de estos casos tienen un juicio abierto.

En recrudecimiento de la violencia
“Paz con Legalidad”. Ese fue el término que predominó en el discurso de Duque frente a la implementación de los Acuerdos de Paz. Para muchos expertos esta concepción eliminó el carácter integral que se preveía en el texto firmado en 2016.
“La implementación se ha visto reducida a unos aspectos muy puntuales, lo que el gobierno llama Paz con Legalidad. Se redujo a los procesos de reincorporación de los excombatientes y algunas inversiones en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”, asegura Daniel García-Peña, excomisionado de Paz y fundador del espacio ‘Planeta Paz’.
Lo mismo cree Camilo González Posso, director de ‘Indepaz’, quien señala que “el Gobierno se negó incluso a pronunciar la palabra, en los discursos del presidente no aparece la palabra ‘Acuerdo de Paz’. Y lo cambiaron ‘por Paz con Legalidad’. Eso dio paso a una visión recortada y una sustitución del sentido del acuerdo por una visión parcial”.
Un enfoque que deja una serie de pendientes en la implementación de varios puntos de los acuerdos. Sobre todo frente a la reforma agraria integral, que según señala el excomisionado, “ha quedado prácticamente en pañales”; en la sustitución de cultivos ilícitos; y en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, Posso señala que el Gobierno apostó incluso por “tumbar la Jurisdicción Especial para la Paz”, uno de los pilares de la construcción de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto y también del reconocimiento a las víctimas.
Las deudas con la construcción de paz también se expresaron con fuerza en paralelo al aumento de la violencia en el país.
223 masacres entre 2020 y 2022, 853 líderes sociales asesinados durante el mandato de Duque (171 líderes sociales solo durante 2021, la cifra récord), y cerca de medio millón de desplazados desde 2018.
Un indicador que para Posso es “una expresión dramática de la incapacidad del Gobierno de responder a las necesidades en los territorios más críticos y de recomposición de la violencia”.
Además, en los últimos 4 años se han perpetrado en Colombia más de 2.500 homicidios sociopolíticos, según datos de la JEP, y más de 130 desapariciones forzadas.

La sombra de la pandemia
La pandemia acechó al país durante gran parte del mandato de Iván Duque y puso a prueba la respuesta del Gobierno. Más de dos años después, Colombia acumula 139.833 fallecidos a causa de la enfermedad, según la universidad estadounidense ‘Johns Hopkins’.
Dicha cifra sitúa a Colombia con la quinta tasa de mortalidad más grande de Sudamérica con 275 fallecidos por cada 100.000 habitantes, después de Perú, Brasil, Chile y Argentina.
El plan de vacunación del Gobierno fue parcialmente exitoso, pues el 70% de los colombianos están totalmente inoculados.
Según el doctor Carlos Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, “la campaña de vacunación ha sido buena. El lunar es que hubo vacíos en la vacunación cuando no había suficientes biológicos. De ahí a que se tuvieron que prolongar los tiempos de vacunación entre una y otra, hubo sitios donde no hubo vacunas.”
Sin embargo, Pérez cree que uno de los problemas que tuvo el Gobierno de Duque para hacerle frente a la crisis sanitaria radica en la comunicación. “Si bien se hicieron esfuerzos, muchas veces tantos programas y tanta información llegó a un desgaste y a una infodemia, no era uniforme”, señala.

Repunte económico, desempleo y pobreza
La pandemia también le marcó el pulso a la economía del país. En 2020 se contrajo en un 7,8%, pero en 2021, con la reapertura de los comercios y la eliminación de gran parte de las medidas más restrictivas, tuvo un repunte del 10,6%.
Para Luis Carlos Reyes, experto en economía pública y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “en el contexto internacional no es extraño este nivel de crecimiento después del decrecimiento causado por la pandemia. Si habláramos de un crecimiento del 10% en un contexto por fuera de pandemia sería absolutamente histórico, mientras que lo que ocurrió está alineado con lo que pasó en demás países del mundo.”
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, cree que el crecimiento fue “exitoso en comparación con América Latina y muy por encima de lo que se había estimado inicialmente”.
Sin embargo, el repunte económico no ha beneficiado a toda la población. Para Mejía el problema sigue siendo el alto desempleo en el país. “Estamos en un 3% por encima en términos del tamaño de los bienes y servicios que produce la economía colombiana pero todavía la tasa de desempleo está en un 12%. Mientras que antes de la pandemia estábamos en el 10,5%”.
Colombia también sigue siendo un país extremadamente desigual, en 2021 el índice de Gini para el país era de 0,539 sobre 1.
La pobreza, por su parte, es otro de los fenómenos que deben ser atendidos con urgencia, ya que cerca de 20 millones de persona viven en situación bajo este umbral.
Así pues, Mejía cree que si bien el Gobierno tuvo una buena respuesta frente a la crisis sanitaria con medidas como el ‘Ingreso Solidario’, fue «decepcionante lo que pasó en términos de la expectativa de que iba a ser un Gobierno reformista y que iba hacer una serie de medidas para impulsar el crecimiento económico y la equidad”.
Por su parte, Reyes es crítico frente a algunas de las medidas económicas de Duque. El economista resalta que «la política tributaria fue bastante desacertada. Empezó en el 2018 con una reforma tributaria que le recortó impuestos a las empresas pese a que no había con qué tapar el hueco que el mismo Gobierno estaba abriendo».

Migración: una respuesta innovadora
Los ojos de la ciudadanía también estuvieron atentos a las fronteras entre Colombia y Venezuela. La llegada masiva de migrantes del país vecino tuvo un lugar protagonista en el mandato de Iván Duque.
Colombia, un país de poca tradición de recepción migratoria, se vio sorprendida frente al aumento del flujo migratorio. Desde 2018 el país recibió más de un millón de venezolanos. Pero la respuesta del Gobierno acabó por convertirse en uno de sus logros.
Según Maria Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela, Duque continúo con la línea de recepción frente a la migración que recibió Colombia durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos.
Una a la que agregó una política innovadora: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que busca que estas personas puedan regularizarse en un lapso de 10 años. Robayo asegura que se trató de “una de las políticas más ambiciosas en materia de atención social a una población con bastantes necesidades”.
Si bien asegura que esta medida posicionó a Colombia “como un líder no solamente regional sino global en materia migratoria” hace falta una mayor socialización en la ciudadanía para proteger y reconocer los derechos de la población migrante. Una que asegure su atención en temas de salud, trabajo y educación.