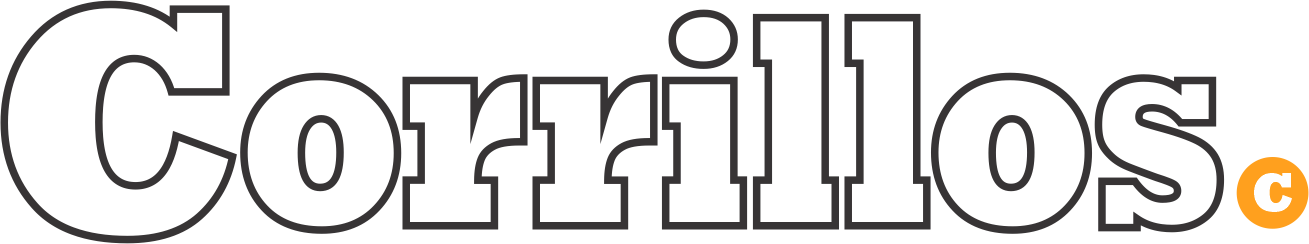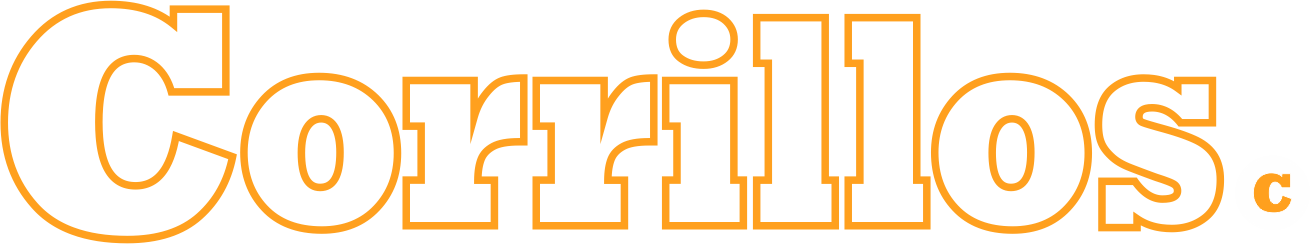Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 31 de marzo se conmemoró el día internacional de la visibilidad trans, fecha que busca reconocer los derechos fundamentales de la población y rechazar cualquier tipo de violencia y discriminación. Esta emblemática conmemoración se declaró en 2009 gracias a la labor de la activista transgénero Rachel Crandall. Crandall es activista y fundadora de la organización Transgender Michigan, mujer que durante años se ha dedicado a luchar por los derechos de su comunidad.

En nuestra sociedad persiste la incomprensión de qué significa ser trans (y qué es la identidad de género). De forma resumida, podemos decir que las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. El término persona trans también puede ser utilizado por alguien que se identifica fuera del binario mujer/hombre.
En Colombia, durante varias décadas, las personas trans han sido vulnerabilizadas, discriminadas y violentadas, y con el pasar de los años, esta violencia pareciera recrudecer. Solo en los tres primeros meses del 2021, denuncias de organizaciones como la Red Comunitaria Trans y el Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans – Fundación GAAT, ubicadas en la ciudad de Bogotá; o Santamaría Fundación, ubicada en la ciudad de Cali, han registrado (hasta el momento) el asesinato de 8 mujeres trans. No obstante, las cifras pueden ser más. El año pasado, fueron asesinadas 32 personas trans.
En el departamento de Santander, según información de la Corporación Conpazes, entre el 2015 – 2020, tres mujeres trans fueron brutalmente asesinadas en Bucaramanga. Sin embargo, según la Fiscalía General de la Nación, sólo el asesinato de Gina Mar Cobos en 2015 fue reconocido como ‘homicidio dirigido contra mujer trans’.

(Vídeo: Libres e Iguales: Todas las personas merecen un hogar donde se sientan seguras y queridas)
La historia de vida y lucha de mujeres y hombres trans abarca ya varias décadas. A pesar que nuevas generaciones trans han alcanzado importantes logros, abriendo espacios en la sociedad Santandereana, la violencia en razón de la identidad de género se ha mantenido vigente, atrapando a más víctimas.
En la ciudad de Bucaramanga, su área metropolitana y en la región del Magdalena Medio, un número alto de mujeres y hombres trans viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sometidas a distintos ciclos de violencia, teniendo que enfrentar, no solo el rechazo social sino también el desprecio institucional. Para muchas mujeres trans trabajadoras sexuales de la ciudad de Bucaramanga y el distrito de Barrancabermeja, el principal perpetrador proviene precisamente de la institución encargada de la protección y garantía de sus derechos: la Policía Nacional de los Colombianos, institución de corte machista con patrulleros y personal de vigilancia (muchos, no todos) que consideran tener ‘privilegios’ para perseguir, humillar e incluso violentar a esta población, por medio del ataque verbal, de la violencia física e incluso del chantaje sexual.

Para muchas mujeres trans provenientes de municipios cercanos a la ciudad de Bucaramanga (San Gil, el Socorro, Mogotes, Barichara, entre otros), que arriban a la capital con el deseo de ser independientes y salir adelante, incursionar en el mercado laboral sigue siendo prácticamente imposible, debido a que no cuentan, en algunos casos, con la educación requerida. Algunas mujeres han manifestado ser anuladas y agredidas en los sitios donde se han presentado, siendo objetivizadas (sexualizadas).
Muchas mujeres, principalmente de escasos recursos, son empujadas a subsistir realizando labores que por décadas han sido identificadas como propias de la población trans: la peluquería (estética) o el trabajo sexual. Es importante mencionar que muchas de estas mujeres se han visto obligadas a huir debido a la violencia en sus territorios.
La población trans también debe enfrentar el estigma, la discriminación y el rechazo social por parte de sectores que, desde siempre, deberían respetar y ser partícipes de los logros que han sido alcanzados, teniendo un importante impacto en todas las sexualidades no heteronormativas: la población LGB (lesbianas, gays y bisexuales). Estos sectores, desafortunadamente, también promueven actos que derivan en mayor violencia y discriminación.
Desafortunadamente, en el departamento de Santander, el reconocimiento de los derechos de personas trans sigue siendo un objetivo lejano. Manifestación de ello es la no existencia de políticas públicas departamentales o municipales dirigidas a su inclusión social, laboral y educativa. Los testimonios de mujeres trans trabajadoras sexuales, de aquellas mujeres explotadas laboralmente, trabajando informalmente sin contar con algún tipo de protección o seguridad laboral; de mujeres y hombres víctimas del conflicto armado, y de algunas mujeres provenientes de vecino país de Venezuela (muchas de ellas sin documentación legal), relatan los peligros a las que son sometidas, peligros que pueden terminar cobrando vidas.
En la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores podemos encontrar mujeres y hombres trans jóvenes que han logrado superar importantes brechas sociales, victorias que fueron heredadas (y anteriormente ganadas) por sus predecesores, llegando a ser parte del mercado laboral (como abogadas, enfermeras, auxiliares en enfermería, ingenieras, contadoras públicas, etc.). No obstante, el número de profesionales trans siguen siendo terriblemente reducido, minúsculo. Esto se debe, principalmente, a la falta de compromisos políticos e institucionales que promuevan un mayor y más amplio acceso de la población trans a los sistemas educativos, de salud y oferta laboral, que criminalicen la discriminación en razón del género, la orientación sexual y la identidad de género, previniendo la violencia proveniente de sectores radicales y fundamentalistas.
Esperemos que la próxima conmemoración del día internacional de la visibilidad trans arribe ya sin pandemia, con una mejor cobertura de atención en salud y con la inclusión en procesos de carácter institucional (procesos democráticos, políticos, educativos, laborales y territoriales), donde la participación permita demostrar que las poblaciones trans pueden aportar muchísimo más a la experiencia social, evitando ser expuestas a una violencia que sigue buscando devorar tanto sus cuerpos como su humanidad.
*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP, seccional Santander.
Twitter: @Diego10T
Facebook: Santander VIHDA